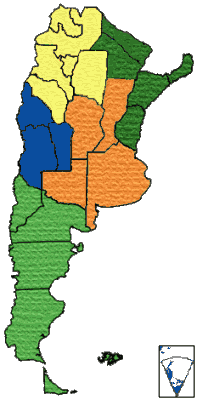LA CONFEDERACIÓN
de Radios y Medios de Comunicación de Argentina
Más allá del deporte, por Sergio Fernández Novoa.

A esta altura vale interrogar cuán vana es una discusión sobre triunfos y derrotas con alguien que piensa de esta manera.
Cómo
argüir, ante tamaña insensibilidad, lo que representa ver ese triple de
Manu Ginóbili con sus 39 años, o el punto ganado de revés por Del Potro
con su muñeca varias veces operada, o el histórico desempeño de los
varones en hockey y en vóley; incluso hasta ese sabor amargo de un once
albiceleste sin fútbol ni alma eliminado por Honduras.
Cómo
transmitir que las lágrimas contenidas de la “Peque” Pareto rodaron por
nuestras mejillas al recibir ella la más dorada de las preseas mientras
sonaba el himno patrio y flameaba eminente la bandera argentina.
Cómo
describir lo que produce esa demostración humana de que siempre se
puede ir más allá, saltar más, bajar tiempos, superar marcas, crear
nuevas tácticas. Todo, más allá de los tamaños, las formas, las edades,
los orígenes, los colores de piel que se entreveran como rasgo de época.
Cómo
acentuar en el espíritu olímpico de atletas que compiten motivados por
la pasión única de su disciplina en una etapa donde numerosas estrellas
de fama universal solo atienden los designios de sus ganancias
millonarias.
Insiste: “es como el mundo, siempre ganan los
yanquis”. Y entonces le hablo de las Islas Fiji indestructibles en el
seven de rugby, de Jamaica con el descomunal velocista Usaint Bolt, de
Colombia con ese interminable salto triple de Caterine Ibargüen, de las
carreras de largo aliento que disputan etíopes y keniatas...
El
medallero, sin embargo, muestra la preeminencia estadounidense. Este
país superó en Río las mil medallas en el decurso de los juegos modernos
desde 1896 hasta la fecha. Incluso, un solo deportista, el nadador
norteamericano, Michael Phelps, con 28 ganadas en su carrera olímpica
(23 de oro), posee más que las que pueden sumar 174 países, y supera por
cuatro doradas la cosecha de la Argentina en todo su historial.
En
la lista siguen chinos (que a partir de su política expansiva y de
inserción en el capitalismo brilla en deportes en los que no figuraba),
británicos, rusos, italianos, alemanes, japoneses, franceses. Esa vieja
historia del poderío económico.
Hay que recordar que la
delegación rusa disminuyó sus posibilidades producto de los deportistas
excluidos por doping, en el afán de erradicar la estimulación de
fármacos que daña salud e igualdad en la competición.
Los Juegos
Olímpicos son un espectáculo público que mueve astronómicas cifras de
dinero pero que no siempre dejan saldo positivo para el país
organizador. Menos en Brasil, donde los desequilibrios endógenos y el
caos político explican en parte los escenarios vacíos, las protestas
adversas y la fotografía asoladora de todo ese lujo contemplado desde
las favelas.
A ese panorama hay que agregar un Comité Olímpico
colmado de denuncias de corrupción. Situación que para modificarse
deberá alejar la influencia del dinero alrededor de los juegos, pero el
retorno al amateurismo de origen no parece estar en los planes de nadie,
incluso de los espectadores.
La naturaleza del gran encuentro
del deporte no es ajena a su organización. Los Juegos Olímpicos son una
expresión más de un discurso y una praxis neoliberal que impregna todos
los espacios sociales. Más que un cuento mágico, donde cualquiera puede
protagonizar hazañas increíbles, se ha materializado para abrevar las
apetencias de los ‘patrocinadores oficiales’ y sus inversiones
millonarias.
Los guiones que elaboran nos llevan a creer que todo
es justo, y nos sometemos al hostigamiento de esa publicidad, nos
dejamos convencer por su papel en las proezas. El neoliberalismo fabricó
un formato en el que se justifican las limitaciones y deficiencias de
los perdedores del capitalismo y el éxito de sus ‘ganadores’ a través de
su empeño.
“Es pobre porque es vago” suele escucharse. Las
Olimpíadas, y el deporte de elite en general, adhieren a ese
razonamiento. “En la cancha son once contra once” oculta lo que está
detrás de cada uno de los parados en esa cancha. Calla sobre las
condiciones en las que cada uno llega, y los recursos materiales detrás
de esas condiciones. Y como en todo, emergen esas extraordinarias
excepciones. Como la primera medalla de oro en su historia para Bahréin a
través de la destreza de Ruth Jebet para recorrer 3.000 metros con
obstáculos o la sorpresa del primer lugar en el podio del tenis femenino
para la boricua Mónica Puig o la puntería del vietnamita Hoang Xuan
Vinh para que resuene por única vez el himno de su país.
Mientras
parte de la prédica menciona cómo “a pesar de las condiciones” lo han
logrado, la mayor parte se fija en “el esfuerzo y la tenacidad”, como si
a los atletas del sur global les faltara esto. Como si nuestros
deportistas no ganaran porque son vagos y con escasa entrega.
Así
nos enfrentamos a la reproducción de la retórica neoliberal y de la
injusta distribución de oportunidades, la misma concentración de capital
que impregna todas las manifestaciones sociales. No es una excusa de
mal perdedor. No quiero quitarle mérito al deportista-individuo. Ni
siquiera poner en cotejo las ideas de “ella” en tanto seguiremos frente
al televisor cada vez que podamos hasta el final de los juegos. Es, más
que nada, visibilizar unas relaciones políticas y económicas para que no
se pierdan en el espectáculo.