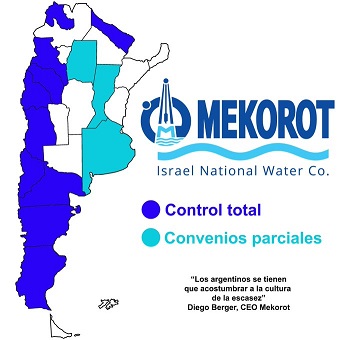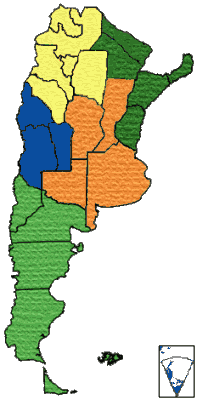LA CONFEDERACIÓN
de Radios y Medios de Comunicación de Argentina
Luche y Vuelve

La muerte de la Constitución de 1949, el decreto 4161, el ingreso al
Fondo Monetario y los fusilamientos de 1956. “Dentro de pocas horas,
usted tendrá la satisfacción de haberme asesinado. Entre mi suerte y la
de ustedes, me quedo con la mía”, le escribió el General Valle al
dictador, el 12 de junio de 1956. Y a su hija Susana le pidió, en otra
carta, que le contara a sus hijos “del abuelo que no vieron y que supo
defender una noble causa. No muero como un cualquiera, muero como un
hombre de honor”.
Un mes antes había muerto Pistarini en el Hospital
Militar, a raíz del trato inhumano que sufrió en la cárcel de Tierra del
Fuego y seis meses después se apagó la vida de Ramón Carrillo en
Brasil, mientras la dictadura lo acusaba de ser un ladrón de “vales de
nafta”.
La Resistencia peronista se encargó de sostener el fuego en
las fábricas y en las paredes de los barrios. Llegó la persecución de
Frondizi, a los votos que lo habían convertido en presidente, a través
del Plan Conintes; en el marco de la primera de las dos elecciones con
mayoría proscripta que permitió el poder real, entre fines de los 50 y
principios de la década siguiente. Apareció Onganía, el general que no
tenía plazos sino objetivos, hasta que el Cordobazo y el secuestro de
Aramburu terminaron con sus paseos en carroza por la Sociedad Rural. En
la continuidad de la “Revolución Argentina”, el experimento Levingston
duró nueve meses y finalmente el trono fue para Lanusse, el líder
natural del “Partido Militar”. En agosto de 1972, la muerte regresó
contra un paredón de fusilamiento y fue Trelew el adelanto del país que
iba a instalar a sangre y fuego, a Martínez de Hoz y a sus Chicago Boys.
El
exilio de Perón antes de llegar a Puerta de Hierro en Madrid tuvo como
escalas Paraguay, Panamá, Nicaragua y Venezuela. En Caracas, el 25 de
mayo de 1957, una bomba explotó en su auto. En el atentado que planificó
el coronel Héctor Cabanillas resultó levemente herido el chofer del
general.
El frustrado retorno de 1964, el “avión negro” que se detuvo
en San Pablo; orden de Estados Unidos que cumplió Zavala Ortiz, el
ministro de Relaciones Exteriores de Arturo Illia. El paisaje lo
completaban la traición del “peronismo sin Perón” de Vandor y la lealtad
de la CGT de los Argentinos y la pueblada cordobesa del 69. Errores y
aciertos de un peronismo multifacético, que abarcaba desde Uturuncos a
la burocracia sindical, pasando Taco Ralo, Montoneros, la Tendencia
Revolucionaria, Guardia de Hierro y las FAP.
Aquel líder que la
militancia escuchaba en la clandestinidad y que se multiplicaba en sus
libros hablaba de trasvasamiento generacional, de socialismo nacional,
citaba a Mao como guiño cómplice a la juventud maravillosa, planteaba el
“continentalismo” como paso previo al “universalismo” y calificaba como
“revoluciones salvadoras”, a los procesos que vivían Cuba, Chile y
Perú. Tiempos de reportajes de la televisión argentina en la capital
española. La pregunta “¿qué va a hacer para volver?”, generó aquello de
“nada, todo lo harán mis enemigos” y cuando le dijeron “usted no
desconocerá que durante 18 años mucha gente estuvo deseando su
desaparición física y hoy no quieren que ni siquiera se resfríe”;
contestó “ahora cuando me voy a morir se preocupan... Han esperado
mucho”.
El hombre que no podía eludir su destino de morir en la
Argentina, con la banda presidencial en el pecho, auguraba el fin de una
etapa que había dominado al planeta durante siglos: “Los imperialismos
cumplen por fatalismo histórico una parábola. Nacen, crecen, se
desarrollan, envejecen, decaen y mueren”.
Mientras tanto, la
provocación de Lanusse con aquello de “no viene porque no le da el
cuero” generó la respuesta popular que gritaba, “Perón va a venir cuando
le canten las pelotas”. Y como hay cosas que no mata la muerte, a pesar
de las bombas y los fusilamientos, el peronismo se subió al DC-8
“Giuseppe Verdi” de Alitalia para hacer realidad el “Luche y vuelve”. Lo
custodiaba un collage de más de 150 justicialistas, resumido en Favio,
Cámpora, Marilina Ross, Juan Carlos Gené, Menem, Cafiero, Chunchuna
Villafañe, Jorge Vernazza, Carlos Mugica, Obregón Cano, Marta Lynch,
Sanfilippo, Abel Cachazú, Emilio Mignone, Oscar Alonso, Silvana Roth,
Castiñeira de Dios, Casildo Herreras, Ortega Peña, Hugo del Carril,
Eduardo Luis Duhalde, Jorge Taiana, Nilda Garré, Coria, Bidegain,
Bittel, Juanita Larrauri y Matera.
Un día antes del regreso de Perón,
la dictadura desplegó gran cantidad de efectivos militares en torno al
aeropuerto de Ezeiza, sin poder contener a miles de militantes que
cruzaron el río Matanza bajo la lluvia. El 17 de noviembre despertó con
la toma de la ESMA a cargo de los jóvenes marinos “sanmartinianos” que
encabezó Julio Urien, rebelándose ante la orden de salir a reprimir a la
militancia que intentaba ver de lejos, al hombre del balcón que no
habían conocido.
A las 11.20, el avión aterrizó en suelo argentino.
El destino bautizó a ese momento histórico como el “Día de la
militancia”. La lluvia y el paraguas de Rucci se quedaron con la foto
inmortal. Perón fue trasladado al hotel de Ezeiza, en el último intento
de los militares derrotados por la memoria y los sueños del pueblo, al
intentar ejercer en las calles el mando que solo tenían en los
cuarteles. La dictadura lo retuvo hasta la madrugada del sábado 18.
Después la fiesta popular, se trasladó a la puerta de la casa Gaspar
Campos, en Olivos.
Estuvo 17 días y aterrizó definitivamente el 20 de
junio del 73. Ese año, después de la primavera camporista y antes del
invierno de la Triple A, Juan Domingo Perón fue presidente por tercera
vez, con casi el 62% de los votos. Murió después del “llevo en mis
oídos...”. Tenía razón Rodolfo Walsh: la noticia de su muerte, el 1 de
julio del 74, “tardará en volverse tolerable”.